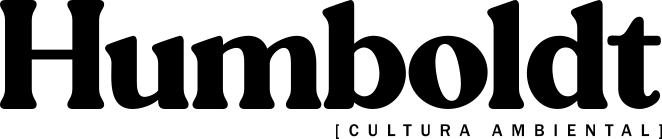La COP ignora la realidad de América Latina y asume erróneamente que los gobiernos son los principales conductores de las políticas climáticas.
Todos los gobiernos que participan en los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático ejercen un control total sobre sus territorios. Esta es la suposición errónea que suelen hacer la COP y otras instituciones de gobernanza global, un error que tiene consecuencias graves.
Tomemos, por ejemplo, el Acuerdo de París de 2015, que los líderes mundiales firmaron en la COP21, la 21 conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El tratado establece un marco para un mercado mundial del carbono que ayude a limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
El acuerdo se basa en que los gobiernos nacionales controlan sus territorios y sus recursos naturales, y, lo que es más importante, pueden evitar la deforestación y la minería ilegal. Esta visión centrada en el Estado no refleja la realidad de lo que ocurre en muchos países, incluido el anfitrión de la COP30 de este año: Brasil.
Los gobiernos de países en regiones como la Amazonía suelen tener dificultades para gestionar eficazmente sus territorios, donde el poder está fragmentado y los cambios los impulsan actores locales independientes, a menudo a través de la violencia y actividades ilegales.
En la Amazonía brasileña, por ejemplo, el periodista británico Dom Phillips y el investigador y líder indígena brasileño Bruno Pereira fueron asesinados en 2022 por una organización criminal presuntamente involucrada en la caza furtiva y la pesca ilegal en la zona.
Del mismo modo, en la Amazonía colombiana, el Estado Mayor Central (EMC), uno de los grupos disidentes de las disueltas guerrillas FARC, explota su control sobre la tala ilegal como una herramienta de negociación con las autoridades. Y en Perú, la minería ilegal ha persistido con un impacto significativo en los ecosistemas y fuentes de agua esenciales, también afectando profundamente la salud humana en la zona.
La suposición de la ONU de que los gobiernos ejercen el control territorial es comprensible. La soberanía nacional es uno de los principios fundacionales de estas organizaciones intergubernamentales. En su nivel más fundamental, supone que un gobierno nacional ejerce el monopolio del uso de la fuerza y la violencia dentro de su territorio y el control de sus recursos naturales.
Desde su creación, las estructuras de gobernanza mundial han luchado por equilibrar y negociar entre el respeto al concepto de soberanía y los avances en el ámbito de la cooperación internacional. Esto es relevante para la crisis climática, un problema global y transfronterizo.
Aunque estos problemas no se resolverán con propuestas únicas, la COP podría empezar por ser más sensible a las realidades de las diferentes regiones y a los actores que luchan por el poder dentro de ellas.
Una forma de hacerlo sería comprometiéndose más profundamente con los actores locales de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales e instituciones con diversos antecedentes culturales, religiosos y de intereses especiales que representan los intereses y la voluntad de los ciudadanos.
¿Poder para el pueblo?
Desde las movilizaciones masivas de Fridays for Future1 hasta la resistencia liderada por los indígenas contra el extractivismo, activistas de todo el mundo han presionado con éxito para incluir las cuestiones climáticas en las agendas políticas, allí donde fracasaron los enfoques más institucionales.
De esta manera, los grupos de la sociedad civil de todo el mundo (organizaciones científicas, movimientos juveniles, comunidades indígenas y ONG medioambientales) han estado a la vanguardia de la presión sobre los gobiernos para que adopten políticas climáticas más ambiciosas y transformadoras.
Sin embargo, la CMNUCC2 sigue dejando de lado el papel del empoderamiento de la sociedad civil en la gobernanza climática. Si se toma en serio la acción climática, se debe reconocer que los gobiernos no son los únicos, ni siquiera los mejores, impulsores de políticas climáticas urgentes.
En una charla en la COP29 celebrada en Azerbaiyán en noviembre, el empresario sueco Ingmar Rentzhog, director general de We Don’t Have Time, una plataforma de redes sociales para la acción climática, intentó mostrar a los responsables políticos dónde centrar los esfuerzos de mitigación del cambio climático.
Rentzhog soltó un montón de globos llenos de helio para representar el dióxido de carbono, que flotaron hasta el techo de la sala de conferencias. Allí, dijo, eran demasiado difíciles de bajar para cualquiera, tal como las emisiones de dióxido de carbono que permanecerán en la atmósfera durante miles de años.
Luego soltó otro montón de globos, esta vez representando las emisiones de metano. Estos globos no contenían helio, por lo que cayeron al piso del escenario. A diferencia del dióxido de carbono, explicó Rentzhog, las emisiones de metano duran solo 12 años y permanecen cerca de la superficie terrestre.
Al reventar los globos que yacían esparcidos por el escenario, Rentzhog señaló que es más fácil reducir las emisiones de metano que intentar bajar los globos de “dióxido de carbono” del techo o las emisiones de la atmósfera.
La analogía fue simple y efectiva, traduciendo el conocimiento científico y técnico en mensajes digeribles para los responsables políticos y empresariales. Pero, ¿quién decide qué conocimiento se prioriza y quién tiene el capital político para actuar en consecuencia?
Aunque persuasiva y útil, la charla de Rentzhog representa una concepción dominante sobre la política que tienen muchos oradores y negociadores de la COP, una que prioriza los mensajes hacia las élites políticas frente al empoderamiento estructural de los movimientos de base.
La política puede definirse como el potencial de impactar en la comunidad en la que vivimos a través del proceso de legitimación colectiva de ideas. A través de la política, estas ideas se difunden dentro de nuestras comunidades y se transforman en valores, ideales, ideologías, políticas públicas o identidades. Participar en política requiere capital político, es decir, los recursos tangibles e intangibles mediante los cuales un actor obtiene la validación colectiva para movilizar a otros.
En otras palabras, los líderes de la sociedad civil y los actores políticos que buscan construir legitimidad para cambios adaptativos en sus países y localidades necesitan recursos que vayan más allá de la ayuda financiera para apoyarlos en sus objetivos. Requieren las habilidades, el conocimiento, las redes y los medios económicos para participar en disputas locales sobre decisiones democráticas que dan forma a las acciones climáticas.
l marco de Acción para el Empoderamiento Climático (AEC) de la CMNUCC, establecido en virtud del artículo 6 de la CMNUCC y del artículo 12 del Acuerdo de París, es un esfuerzo para abordar esta cuestión. Reconoce que la educación, la toma de conciencia y la participación son esenciales para alcanzar los objetivos climáticos, fomentando una respuesta de toda la sociedad a la crisis.
El marco de la AEC no transfiere eficazmente el poder a los actores de base porque no los dota del capital político necesario para desafiar el statu quo. Los mantiene en un papel pasivo y consultivo, confinados a eventos paralelos y consultas en lugar de espacios de toma de decisiones.
Al hacerlo, refuerza la concepción elitista de la política de la COP, en la que el objetivo principal de las conferencias es traducir los conocimientos científicos y técnicos en recomendaciones políticas para las autoridades. Enmarca al público y a los líderes de la sociedad civil como una audiencia, no como agentes políticos de cambio. Se espera que la sociedad civil esté educada y comprometida, pero solo de una manera que apoye la adopción de políticas por parte de los gobiernos, no de una manera que perturbe, impugne o reforme esas políticas desde abajo.
Los movimientos sociales, las comunidades indígenas, los sindicatos y los movimientos de justicia ambiental no son solo consumidores de información climática; son actores políticos de primera línea, cuya legitimidad para dar forma a la política climática debe ser reconocida. Sin embargo, la CMNUCC y la COP no les proporcionan la influencia institucional, los recursos financieros o el acceso directo a los procesos de toma de decisiones que les permitirían actuar como verdaderos contrapesos a la inercia gubernamental y corporativa.
Consecuencias en América Latina
Dado que las medidas para empoderar a los aliados de la sociedad civil de base siguen siendo insuficientes, la lucha contra el cambio climático está experimentando dos reveses cruciales en América Latina: el creciente impulso del negacionismo climático y las amenazas a los defensores del ambiente.
Aunque el escepticismo climático sigue siendo una opinión minoritaria en América Latina, está ganando terreno entre actores poderosos, que están reformulando las políticas climáticas nacionales.
En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro atacó la ciencia climática, despidió a investigadores y suprimió los datos sobre deforestación. Quienes se resisten a la deforestación también se enfrentan a detenciones, agresiones físicas e intimidación en línea. En Argentina, el presidente Javier Milei desestimó el cambio climático como una “invención socialista”, se retiró de la COP29 y desmanteló las instituciones medioambientales, al tiempo que reprimía a los grupos indígenas que se oponían al despojo de tierras y criminalizaba el activismo climático.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha utilizado las fuerzas de seguridad del Estado contra los defensores del ambiente, recurriendo a detenciones arbitrarias e intimidaciones para silenciar a los críticos de las políticas extractivistas. Nuestra investigación sugiere que los sectores de derecha en Chile y Colombia están fomentando la desconfianza en los acuerdos climáticos globales, debilitando los compromisos de sus gobiernos con el Acuerdo de París.
Las corporaciones y líderes de la extrema derecha en América Latina tienen recursos, redes y acceso directo al poder. Pueden influir en la política climática y reprimir a la oposición mediante el acoso, la vigilancia y la criminalización de los movimientos de la sociedad civil, que se ven obligados a soportar una violencia cada vez mayor.
La región es la más mortífera para el activismo climático, con niveles alarmantes de asesinatos de defensores del ambiente. Sin embargo, la AEC no les proporciona apoyo legal o financiero, ni protecciones o herramientas concretas para hacer responsables a los gobiernos y las empresas.
La participación y la educación no se traducen en poder cuando la sociedad civil permanece políticamente marginada. El enfoque de la AEC debe cambiar para priorizar que los movimientos de base obtengan las habilidades, los recursos y los puntos de apoyo institucionales para participar como partes interesadas en igualdad de condiciones en la gobernanza climática. Y los marcos globales deben evolucionar para empoderar a la sociedad civil y a las comunidades locales, integrando sus conocimientos y capacidades en la toma de decisiones.
De lo contrario, la lucha por la justicia climática en América Latina y el resto del Sur Global seguirá siendo una batalla cuesta arriba. Solo si acortamos la brecha entre las políticas de las élites y las realidades en el terreno podremos construir un sistema verdaderamente inclusivo capaz de hacer frente a los urgentes desafíos de nuestro mundo cada vez más caliente.
No hay solución a la crisis climática sin poder para la sociedad civil de América Latina © 2025 by Shauna Gillooly is licensed under CC BY-SA 4.0
- ViernesPorElFuturo es un movimiento liderado y organizado por jóvenes que comenzó en agosto de 2018, después de que Greta Thunberg, de 15 años, y otros jóvenes activistas se sentaran frente al parlamento sueco todos los días de clase durante tres semanas para protestar contra la falta de acción ante la crisis climática. ↩︎
- La abreviatura CMNUCC se refiere a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención, adoptada en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, es un tratado multilateral que busca estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático ↩︎