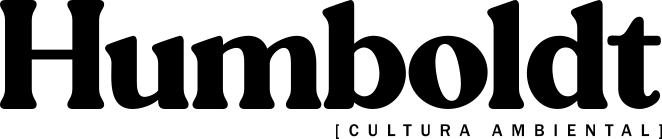El saqueo del hábitat del quebracho blanco, de casi 300 años, en Villa Allende, Córdoba, invita a pensar en los árboles a través de la novela de Richard Powers, El clamor de los bosques… y escuchar “la voz cantante” de esas criaturas que «fabrican aire y se comen el sol”, porque “sin ellos, nada” (Powers 347).
No fue un traslado ni una remoción. El despojo del árbol de quebracho blanco que vivió durante 300 años en un pedacito de tierra en Villa Allende, Córdoba, es un intento de asesinato. Es un gesto violento, y no por lo que simboliza, sino por lo que es en sí mismo: los árboles sienten, se aferran a la tierra, traspasan nutrientes con otros organismos y se entrelazan unos con otros para soportar vientos y tormentas. De un lado del árbol, los vecinos agrupados en @quebracho284 que defendieron con el cuerpo lo que no pudieron hacerle entender a los políticos con la razón ni el alma. Del otro, los funcionarios del gobierno: el secretario de gobierno local, Felipe Crespo y el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, intentaron mostrar su poderío con provocaciones mediáticas y el envío de policía.
La resistencia, que duró más de una semana, tiene similitudes con otras historias de defensa de los árboles in situ, y por el final poco feliz — el árbol fue trasplantado y tiene pocas posibilidades de vivir—, se emparenta con la novela de Richard Powers, El clamor de los bosques. A continuación, una breve reseña sobre la eco-ficción con teorías que ayudan a amar los árboles y a despreciar a los que los matan.
A través de un narrador que cuenta la vida de los personajes y va añadiendo datos científicos y valoraciones éticas, El clamor de los bosques hibridiza — como las raíces de los árboles haciendo el trabajo que el humano no ve— el lenguaje científico objetivista con lo que escapa a la experiencia de lo real, esto último, un eje central en la construcción de los imaginarios distópicos de la ficción climática para imaginar lo inimaginable sobre un futuro oscuro.
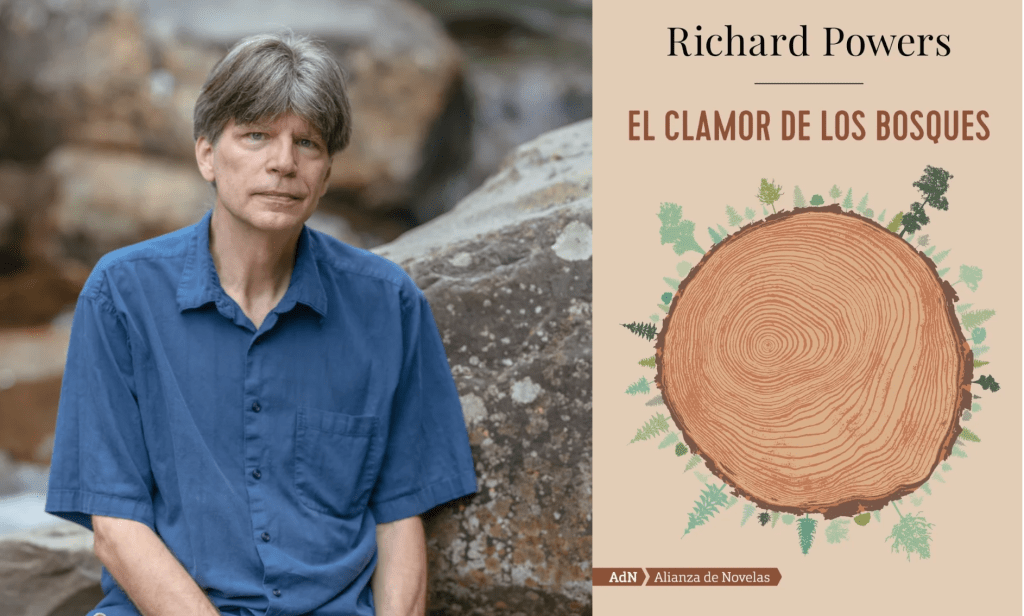
El clamor de los bosques (2019), de Richard Powers.
La trama une la historia de nueve personajes aislados -Nicholas Hoel, Mimi Ma, Adam Appich, Rey Brinkman, Dorothy Kazaly, Douglas Pavlizek, Neelay Mehta, Patricia Westerford, y Olivia Vandergriff — que por ciertas casualidades no sólo comienzan a tener una conexión especial con los árboles sino también entre ellos. Cuatro de ellos se suman a un grupo de activistas radicales que realizan acciones de resistencia directa para defender las secuoyas amenazadas por la deforestación en un pueblo de California. El final es desesperanzador aunque, siguiendo la tesis sobre las múltiples agencias de la naturaleza, no es apocalíptico: los árboles aún pueden clamar en su idioma, hacer llamados para quienes estén dispuestos a escuchar y entender que hay algo intrínseco a ellos que no puede ser extirpado. “Ramas que peinan el sol, que se ríen de la gravedad, que aún se extienden. Esto, susurra una voz muy cercana. Esto. Lo que nos ha sido dado. Lo que debemos ganarnos. Esto nunca acabará” (Powers 605), esboza el narrador hacia el final. Este gesto es aún más explícito en el prólogo cuando advierte: “Escucha. Hay algo que debes oír” (12). Así, la novela de Powers evoca una forma de agencia no singular y no antropocéntrica, una multiplicidad multiespecies y «micorrízica»1 que opera “como equivalentes textuales de las señales químicas de las plantas, entrelazando el mundo humano y el mundo vegetal”, usando una narración polivocal, capítulos inconexos y la inclusión de datos científicos sobre los árboles, así como la mención a narrativas de los movimientos ambientalistas que emplean acciones de desobediencia civil para defender la tierra.
Desde una mirada más amplia sobre la crítica al extractivismo, en la novela, la idea de territorio como propiedad privada se expande hacia un concepto de territorialización más amplio (Despret). Esta mirada defiende una ética de lo viviente a través de un narrador que cuenta la vida de los personajes, aporta juicios de valor, y brinda datos científicos objetivos. El narrador, a su vez, crea un efecto de descentramiento desde el inicio hasta el final cada vez que hace explícito lo que los árboles “dicen”: “El árbol dice cosas con palabras anteriores a las palabras. Dice: “El sol y el agua son preguntas siempre dignas de respuesta” (Powers 11). Esta polifonía recorre todo el texto y permite pensar que, si el narrador puede escuchar lo que los humanos no escuchan, podría ser un narrador no humano. La cita pertenece a la primera página del libro, cuando una mujer no identificada escucha las palabras de un árbol tras haber desarrollado una capacidad de escucha superlativa. Si se tiene en cuenta que el narrador no dice nada sobre él, o en otras palabras, no aparece un “Yo” explícito, esta hipótesis sobre un narrador no humano puede aplicarse a toda la novela. Y si es así, lo que hace Powers es romper con la distancia radical que separa al humano del no humano: la capacidad de decir, del habla, del lenguaje. Acaso los árboles ¿también emiten signos?
Territorios en disputas e ideas sobre territorialización
Las disputas sobre el territorio marcan la política y la conflictividad social de los estados capitalistas. Esto se ve exacerbado por el mapa geopolítico de interdependencia entre las economías hegemónicas y los países llamados del “tercer mundo”, cuyas comunidades indígenas, por ejemplo de Brasil o Argentina en América Latina, resisten las políticas extractivistas impulsadas por gobiernos bajo la promesa de un desarrollo, entendido como la tenencia de divisas. El extractivismo queda denunciado en la novela, aunque circunscrito a la economía estadounidense. Sin embargo, El clamor de los bosques no es una novela de fronteras explícitas. En términos meramente espaciales, lo que sucede en Norteamérica podría aplicarse a cualquier lugar del mundo, porque es la territorialización -y no sólo la demarcación de fronteras- lo que adquiere valor universal.
En el activismo y la sensibilidad de los nueve personajes contra la mercantilización de la vida natural entran en conflicto las nociones de territorio. Como sucede en las luchas ambientales de América Latina, la novela pone de relieve que “territorio y territorialidad son conceptos en disputa, ya que no solo aparecen en la narrativa de las organizaciones indígenas y movimientos socioambientales sino también en el discurso de las corporaciones, planificadores y diseñadores de políticas públicas” (Svampa 38). Cuando en la ficción los personajes comienzan a ejercer la desobediencia civil, es el Estado el que los disciplina en nombre de la ley: “Dos operarios lo inmovilizaron en el suelo hasta que llega la policía. Es la una de la mañana. No deja de ser otro delito contra la propiedad privada cometido mientras la ciudad duerme. Esta vez, los cargos contra él son: alteración del orden público, obstrucción a la realización de tareas públicas y resistencia a la autoridad” (Powers 234). Además, cuando la policía se presenta para reprimir el activismo de Douglas, el narrador construye una escena donde prima la lógica resultadista: hay que talar para producir. El lenguaje jurídico y policial del fragmento citado deriva en una objetivación de los personajes, incluidos los árboles. Así, Douglas se transforma en el “Prisionero 571” (234) y los árboles en delincuentes, “condenados” a la muerte por el delito de existir e impedir la acumulación capitalista2.

Foto: Cadena 3
Ahora bien, ¿hasta qué punto la novela propone un activismo que implique otro modo de habitar el mundo y, entonces, otra idea de territorio? Despret defiende prácticas que pueden permitir “multiplicar los mundos” y volver “más habitable el nuestro” (35). En este sentido, la acción de los personajes va hacia la habitabilidad de un mundo mejor en términos de coexistencia con la naturaleza, enfocados en el respeto a las criaturas que llaman “amigos” y que incluso tienen nombres, como Mimas (Powers 320). De este modo, la novela combina la noción de territorio como propiedad en lucha, y al mismo tiempo propone que todos los árboles también son capaces de comunicarse entre ellos y de hacerse sentir. De ahí, la importancia de la noción de Foloceno que la autora rescata de Donna Haraway para contraponerla a la destrucción del Holoceno: “Detenerse, escuchar, seguir escuchando: aquí, ahora, sucede y se crea algo importante (…) Es no olvidar que la tierra cruje y rechina, también canta. Es no olvidar tampoco que esos cantos (de los pájaros) están desapareciendo, pero que, de ser ignorados, desaparecerían aún más de las experiencias de habitar” (Despret 159). Este tipo de atención se representa cuando la familia Hohel emprende la histórica tarea de capturar la presencia de un árbol a través de la fotografía. En ese gesto se detecta el gesto que defiende la autora, por lo que se puede decir que es el propio árbol el que está siendo territorializado. Esto implica que es todo el territorio el que está atravesado por diferentes tipos de atenciones que permiten que esos seres vivos cobren relevancia en tanto son captados . Así, los personajes, en vez de mirar en los árboles productos que dan frutas, madera, sombra o nueces, miran “seres vivos asombrosos” (Powers 212), dotados de una “perfección dórica» (259) y admiran cómo “hasta los troncos jóvenes son como ángeles” (259). La territorialización, entonces, implica movimientos, entradas y salidas del territorio, nuevos modos de habitarlo, de prestarle atención y de entender su devenir expresivo. Por eso, en la ficción adquieren una importancia crucial esos encuentros que los personajes tienen con los árboles y que provocan que activen sus sentidos, que sientan al mundo en relación con ellos. Cuando el narrador cuenta la rebeldía de Dorothy, quien se niega a talar su jardín para emprolijarlo en favor de tener un jardín salvaje, en dos párrafos enumera las acciones del personaje, que mira, capta, oye y ve: “Un destello naranja en la ventana ahora le llama la atención: una candelita norteña macho que, con la cola y las alas, espanta insectos en los matorrales” (Powers 566). La escena es poética: comienza con un destello parecido a un atardecer limpio y termina como con un juego entre los insectos y los pájaros, inmiscuidos en “matorrales”, cuyo significado común está cargado de negatividad y que aquí se invierte.
El concepto de territorio es entendido de acuerdo con las nociones de la filósofa Vinciane Despret en su libro Habitar como un pájaro (2022) en tanto “teoría filosófica del sujeto del individualismo posesivo” (20), que implica el derecho exclusivo de propiedad de algo, en este caso, las porciones de tierra apropiadas por el ser humano. La territorialización, en parte, desplaza la idea de territorio para ser explicada por Despret como un acto que implica una agencia y que no se corresponde directamente con una espacialidad delimitada. En este sentido, el territorio no es algo que el ser humano posea y domine por completo, sino un “devenir expresivo” del cual puede resultar una apropiación, pero en el sentido de “hacer existir apropiadamente” (Despret 105). Esta idea se asemeja a la hipótesis que Jeremy Davies despliega en Birth of the anthropocene (2016), específicamente en cuanto a su crítica de la mirada del hombre sobre el Antropoceno. Si bien es cierto que el hombre ejerce una fuerza inconmensurable y violenta sobre el mundo, al ampliar la mirada hacia las demás especies puede apreciarse que ellas también están haciendo lo suyo: “La humanidad no es el centro del cuadro del Antropoceno, oponiéndose, con sus poderes mentales, a la materia pasiva que la rodea”(7). Es en este punto en el que aparece la fuerza de los árboles, como esa energía que emerge y transforma desde el silencio, lo invisible y lo lento, y que tiene correlación con los elementos mágicos en la novela, o en otras palabras, con eso que escapa a la experiencia de lo real del ser humano.
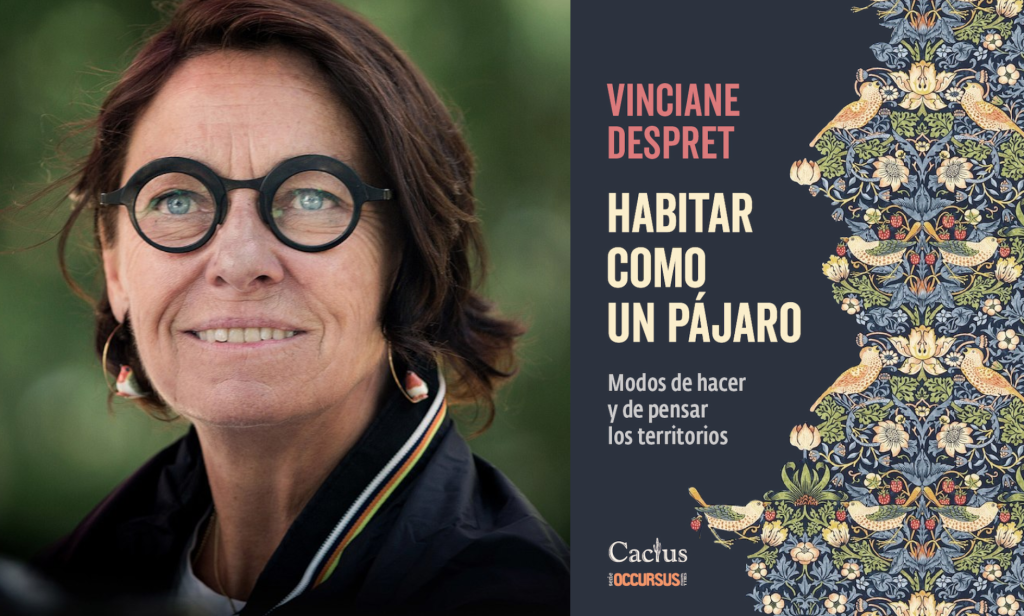
Habitar como un pájaro (2022), de Vinciane Despret
Así, al comparecer ante el juez, una investigadora de la vida vegetal insiste en que los árboles importan incluso después de su muerte. En este diálogo, el personaje habla de la muerte como algo valioso dentro del ciclo de la vida. Se contradice, así, con la lógica del capitalismo burgués industrial que la valora sólo cuando es convertida en mercancía.
El juez pregunta:
_ ¿Los árboles jóvenes y rectos, de crecimiento rápido, no son mejores entonces que los viejos y podridos?.
_Son mejores para nosotros, no para el bosque. De hecho, a las arboledas jóvenes, cuidadas y homogéneas no podemos llamarlas bosques.
Luego, ella asegura: “A veces me pregunto si la verdadera misión de un árbol en la Tierra no será prepararse para permanecer muerto sobre el suelo del bosque el mayor tiempo posible (…) Un árbol muerto es un hotel infinito” (Powers 344). Podría considerarse que la voz del juez representa la lógica del extractivismo que dota de valor a lo nuevo, lo rápido, lo perecedero y lo prolijo intervenido por el hombre, aunque esto no implique que se sorprenda ante las revelaciones de la científica. A esto, el personaje de Patricia le añade un contrapunto al denunciar que los bosques no sólo tienen necesidades para sobrevivir, sino que también son poseedores de un valor relativo a la espontaneidad de la creación natural, imposible de ser creado por la maquinaria humana. De ahí que, como si fuera una paradoja, crea que hasta la muerte de un ser vivo puede hacer que el ciclo vital perdure y que, finalmente, le niegue a las “plantaciones homogéneas” — que también podrían definirse como los monocultivos- el nombre usado para los bosques.
La cita de Patricia ante el juez abre otra pregunta sobre la representación que la novela hace de los bosques. Creer que los árboles de antaño se benefician entre ellos, que tienen “una misión”, que pueden ser sujetos de derechos “como si fueran personas” (Powers 290) o que son “las únicas personas” (268) que acompañan a Patricia Westerford, y más aún, hacerlos capaces de comunicar como lo hacen con el personaje de Mimi, implica la creación de distintos tipos de prosopopeyas. “Las señales dicen: Una buena solución debe ser reinventada muchas veces, desde el principio. Dicen: Bajo tierra hay tanto como por arriba. Le dicen: No esperes, no desesperes, no predigas (…) divide, multiplica, transforma, une, como siempre has hecho durante el largo día de la vida” (Powers 602).
La insistencia en esta voz plural bajo la repetición del decir, que finalmente se afianza con un destinatario directo (“le dicen”) dota a los árboles de un agenciamiento propio de lo humano: ellos no sólo están allí territorializando la naturaleza con su existencia activa sino que además son capaces de darle consejos a un humano. En las líneas siguientes, el narrador aporta más datos: “El hombre la observa con preocupación por lo que acaba de ver: una mujer mayor hablando con una cosa cuyas respuestas son mudas, leñosas, ramificadas”.
El antropólogo Eduardo Kohn (2021) entiende la vida sobre el planeta como una gran semiosis de la que participan todos los seres vivientes. “La semiosis (la creación e interpretación de signos) permea y constituye el mundo viviente, y es a través de nuestras propensiones semánticas parcialmente compartidas que las relaciones multiespecie son posibles y también analíticamente comprensibles” (13). Esto implica que así como los humanos hacen juicios o se representan el mundo que habitan, todo lo otro que ellos no son también están haciendo operaciones que dotan de sentido a todo lo que ellos tampoco son. Dicha apreciación permite señalar que la territorialización son agenciamientos, captaciones, actividades que tienen ánima, alma, intenciones, que constituyen una gran semiosis infinita, como si todo eso se amalgamara simbólicamente a esas ramas infinitas ramas de los árboles y a toda su actividad viviente.
En la edición utilizada del libro de Despret, el filósofo Baptiste Morizot3 realiza una reseña y utiliza la ironía para darle un giro al sentido común racionalista y antropocéntrico: “Qué magnífico truco de magia. Si los humanos agotan su inteligencia para comprender las tres notas del canto de un mosquitero, es que esas tres notas, por un absurdo silogismo, son más inteligentes que ellos (en un sentido de inteligencia, el de los misterios paganos, simples e insondables)” (Despret 168). La frase resume lo que aquí se consideró como uno de los ejes del libro de Powers. Cuando se multiplican los agenciamientos, las voces, los signos y se amplía el respeto por toda comunidad viviente, se revierten las lógicas de la existencia basadas en la reivindicación de la locura destructiva del ser humano. Así, y sólo así, como construye el libro, se podrá escuchar “la voz cantante” de esas criaturas que «fabrican aire y se comen el sol”, porque “sin ellos, nada” (Powers 347).
Obras citadas y otras referencias
- Abdelaziz Dahy, Faten. Ecofeminism Revisited: An Ethical/Rhetorical Reading of Richard Powers’s The Overstory. Faculty of Arts, Suez University, 2022. https://salsu.journals.ekb.eg/article_286373_e7e72cd7a12b4161525de4022acaccaf.pdf
- Atvara, Elvira, . “Climate change in Richard Powers’ novel The overstory. University of Latvia. Faculty of Humanities. 2022. www.academia.edu/83138194/CLIMATE_CHANGE_IN_RICHARD_POWERS_NOVEL_THE_OVERSTORY
- Chee Dimock, Wai. “The Survival of the Unfit”. Daedalus , Winter 2021, Vol. 150, No. 1, On the Novel (Winter 2021), pp. 134-146. The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences. www.jstor.org/stable/10.2307/48609829. Accessed 19 Nov. 2023.
- Clarke, Bruce. “Cracking Open: Ecological Communication in Richard Powers’ the Overstory.” Symbiotic Posthumanist Ecologies in Western Literature, Philosophy and Art: Towards Theory and Practice, 1 Jan. 2023, www.academia.edu/99082072/Cracking_Open_Ecological_Communication_in_Richard_Powers_The_Overstory.
- Davies, Jeremy. The Birth of the anthropocene. University of California Press, 2016.
- Despret, Vinciane. Habitar como un pájaro. Modos de hacer y de pensar los territorios. Editorial Cactus, 2022.
- Herforth, Karlijn, et al.‘“Treeing’ the Issue of Interdisciplinary Knowledge”. Junctions Graduate Journal of the humanities. 2019. www.researchgate.net/profile/Karlijn-Herforth/publication/337202419_Reading_Richard_Powers%27_The_Overstory_%27treeing%27_the_issue_of_interdisciplinary_knowledge/links/5fb630f2458515b79750f105/Reading-Richard-Powers-The-Overstory-treeing-the-issue-of-interdisciplinary-knowledge.pdf?origin=publication_detail. Accessed 20 Nov. 2023.
- Kohn, Eduardo. Cómo piensan los bosques. Ediciones Abya Yala, 2021.
- Lambert, Shannon. “’Mycorrhizal Multiplicities’: Mapping Collective Agency in Richard Powers’s The Overstory.” Nonhuman Agencies in the Twenty-First-Century Anglophone Novel, edited by Yvonne Liebermann et al., Palgrave Macmillan, 2021, pp. 187–209. www.academia.edu/43634698/Mycorrhizal_Multiplicities_Mapping_Collective_Agency_in_Richard_Powers_The_Overstory. Accessed 20 Nov. 2023.
- Masiero, Pia. “‘The tree is saying things in words before words’: form as theme in Richard Powers’. DEP – Deportate, esuli, profughe. 2020. www.academia.edu/64952437/_The_tree_is_saying_things_in_words_before_words_form_as_them_in_Richard_Powers_The_Overstory. Accessed 20 Nov. 2023.
- Powers, Richard. El clamor de los bosques. Alianza de novelas, 2019.
- Reese, Jacob. “Form, Scope, and Sensory Language in Richard Power’s The Overstory”. Connected: A Return to Ecological Awareness in Traditional and Modern Media. Undergraduate Honors Theses. 188. www.scholarsarchive.byu.edu/studentpub_uht/188. Accessed 20 Nov. 2023.
- Speranza, Graciela. Lo que no vemos, lo que el arte ve. Anagrama, 2022.
- Stewart, Garrett. “Organic Reformations in Richard Powers’s The Overstory”.
Daedalus, Winter 2021, Vol. 150, No. 1, On the Novel (Winter 2021), pp. 160-177. The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences. www.jstor.org/stable/10.2307/48609831. Accessed 20 Nov. 2023.
- Svampa, Maristella. Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias, Bielefeld: Bielefeld University Press, 2019. www.doi.org/10.1515/9783839445266. Accessed 20 Nov. 2023.
- Wahren, Juan. Territorios Insurgentes. Aportes conceptuales en torno a la dimensión territorial de los Movimientos Sociales de América Latina. Revista NERA, v. 24, n. 61, p. 15- 35, Dossiê I ELAMSS, 2021.
- Wohlleben, Peter. La vida secreta de los árboles. Ediciones Obelisco, 2016.
- La micorriza es una relación simbiótica entre hongos y las raíces de las plantas. En esta asociación, los hongos ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes del suelo, mientras que las plantas les proporcionan a los hongos azúcares producidos a través de la fotosíntesis ↩︎
- En este fragmento, la sintaxis “árboles condenados” se repite en dos ocasiones. ↩︎
- Baptiste Morizot (Draguignan, Francia, 1983) es filósofo, escritor y profesor de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad de Aix-Marsella. Su obra, dedicada a la relación entre el ser humano y el resto de seres vivos, se basa siempre en el trabajo de campo y la investigación a cielo abierto, mediante el conocimiento directo de los territorios y el rastreo. Entre sus libros, además de El rastreador, cabe destacar Maneras de estar vivo, también publicado por Errata naturae, y Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. ↩︎